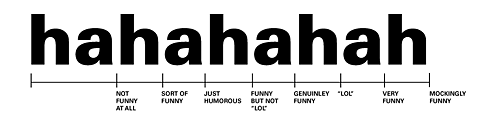Debajo de la higuera
Me han regalado una vela que huele a higo. Un regalo estupendo que huele a los mejores veranos de mi vida: los veranos que pasamos con mi abuela en el pueblo.
Aquellos veranos en los que, cada mediodía, armadas de valor, salíamos bajo 40 grados para andar media hora hasta llegar a la piscina del bar del pueblo. Una piscina con un trampolín muy alto que estaba rodeada de higueras cuyas hojas se caían en nuestras toallas o, en su defecto, crecían tan grandes y espesas que casi se posaban sobre nuestras cabezas cuando nos secábamos al borde del agua.
Mi abuela, que muchas veces se empeñaba en venir para controlarnos, nos miraba contenta desde la orilla, desdentada, sufriendo cada vez que mi hermana se sumergía bajo el agua para respirar de nuevo cuando aparecía con los ojos empañados y dos candelas colgando de la nariz.
En la radio sonaban las canciones de veranos pasados que a nosotras nos parecían del año de la catapún, pero los del pueblo las cantaban como si fueran lo último. Cuando sonaba una canción actual, mi hermana y yo, nos hacíamos las entendidas - Esa ya la habíamos oído. En Cataluña hacía tiempo que sonaba-.
Los chicos que iban por las chicas las miraban desde lo alto del trampolín, nerviosos, asegurándose que ellas miraban cuando daban su mejor salto. A ellas les parecía que nadie se daba cuenta. Yo veía todo el pueblo mirando. Eran una población pendiente.
Me alegro que el último verano no fuéramos conscientes que era el último, así lo pudimos vivir como uno más, sin saber que aquello era de lo mejor que nos habría pasado y se estaba acabando.